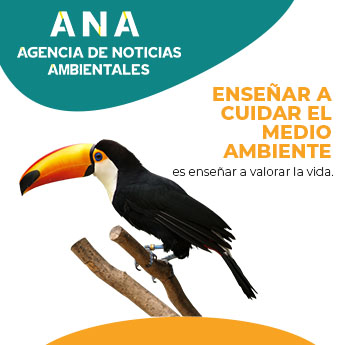Por: Jaime Cuellar*
Cuando uno observa los rostros de los mineros en el corazón del África, no desde la distancia, sino desde la hondura del alma comprende que la pobreza no es el único rostro de la tragedia. Lo que allí se revela es un mecanismo de despojo perfectamente estructurado, una maquinaria global que ha hecho de la tierra no un territorio de soberanía, sino una trampa de dependencia. En el Congo, cada golpe de pico resuena como un eco de guerra; cada niño que explota cobalto y tierras raras, es un recordatorio de lo que ocurre cuando un país pierde el control de su subsuelo y entrega su destino a intereses que no llevan su nombre.
Detrás de las imágenes que nos muestran la explotación minera y la devastación ambiental en la República Democrática del Congo se oculta una verdad incómoda, la riqueza no siempre libera; a veces encadena. Las vetas se convierten en líneas de frente, los minerales en armas de negociación, y las comunidades en rehenes de una economía global que florece lejos del dolor que la origina. Lo que allí sucede no es una casualidad, es una arquitectura diseñada, gobiernos frágiles, corporaciones poderosas, silencios comprados.
Ese espejo africano, oscuro, dolorosamente real, no está tan lejos de nosotros. Bolivia se encuentra hoy frente a una encrucijada similar. En su geografía reposan uranio, torio, tierras raras y litio, minerales que definirán la transición energética del siglo XXI. Pero también descansa un riesgo, el de repetir el ciclo del extractivismo sin control, del espejismo del desarrollo que deja tras de sí ríos contaminados, comunidades desplazadas y soberanías hipotecadas.
La lección del Congo debería ser un llamado de alerta. Porque cuando un país no gobierna su riqueza, otros lo hacen en su nombre. La historia nos enseña que los recursos no garantizan prosperidad, garantizan disputa. Y el mapa del poder global ya ha marcado su interés sobre Bolivia.
La reconfiguración geopolítica, Bolivia en el tablero de los minerales críticos
En el tablero internacional, cada gramo de uranio, cada traza de torio, cada gramo de tierras raras es una ficha geopolítica. China avanza con una estrategia de acaparamiento silencioso, financia proyectos, ofrece tecnología, pero impone condiciones. Estados Unidos y la Unión Europea, por su parte, buscan contrapesos para reducir su dependencia de China. En medio, emergen actores como Rusia e Irán, que ven en países con recursos estratégicos, como Bolivia, una oportunidad para consolidar influencia, aun a costa de las sanciones o las presiones internacionales. Esa es la nueva disputa global, no por el territorio, sino por los elementos que sostendrán la economía verde y la inteligencia artificial del futuro. Y Bolivia, con sus reservas emergentes, se convierte en un punto de interés en el mapa energético, geopolítico y militar del mundo.
Sin embargo, el riesgo mayor no es ser codiciado; el riesgo es no estar preparado. El país no cuenta aún con la infraestructura industrial, la normativa para el control de uranio, torio, ni los mecanismos de trazabilidad para tierras raras que exige el comercio responsable. Si se ingresa a la era de los minerales críticos sin un marco de gobernanza sólido (que vislumbre un horizonte en las dinámicas de los niveles Estratégicos y Geopolíticos de estos minerales estratégicos), Bolivia puede pasar de promesa a tragedia, de potencia en potencia ajena.
Minería y gobernanza, las brechas del subsuelo
La minería ilegal del oro en Bolivia que hoy por hoy opera con redes paralelas de poder, penetración política y vacíos institucionales. Lo que hoy ocurre con el oro puede ser el preludio de lo que podría suceder con los minerales estratégicos si no se corrige el rumbo. Una geología privilegiada sin una gobernanza efectiva es un terreno fértil para la captura del Estado para un nuevo modelo de extractivismo basado en minerales estratégicos. La riqueza natural, sin control estatal ni trazabilidad, termina convertida en capital para estructuras informales e ilegales. En ese contexto, la aparición de nuevos y codiciados recursos debe ser vista como una “alerta estructural”, no solo como oportunidad económica. La institucionalidad minera no puede seguir siendo reactiva. Debe anticipar, planificar, proteger. No se trata de negar la inversión, sino de domesticarla bajo un contrato social (construido con la participación de todos) y ecológico que priorice la vida sobre la renta, el desarrollo sobre la exportación, y la soberanía sobre el sometimiento.
El Congo como ejemplo, advertencia y destino
El Congo se erige hoy como una advertencia palpable de lo que ocurre cuando el subsuelo deja de pertenecer a la nación y pasa a manos de quienes lo explotan sin devolver nada. Allí, la abundancia mineral se transformó en maldición, los recursos que sostienen la tecnología del mundo (baterías, teléfonos, laptops, autos eléctricos) emergen del sufrimiento de miles que quizás nunca los utilizarán. La riqueza que podría haber sido motor de desarrollo se convirtió en fuente de miseria, conflicto y dependencia externa.
Bolivia, al observar este espejo africano, se enfrenta a una encrucijada crítica. Las similitudes son inquietantes, abundancia de recursos estratégicos, fragilidad institucional, pugnas entre cooperativas y Estado, presiones externas crecientes y una narrativa de desarrollo que, muchas veces, encubre despojo. Sin un control firme, la riqueza de nuestro subsuelo no será promesa de prosperidad, sino preludio de crisis y dependencia.
La respuesta no puede ser retórica, exige estrategia, visión y acción inmediata. Bolivia tiene la oportunidad de trazar un camino de soberanía real, evitando que su historia siga el patrón congoleño. Para construir una verdadera soberanía sobre su subsuelo, Bolivia debe dar un salto estructural y político que vaya más allá de los discursos. Es imprescindible fortalecer la institucionalidad minera, dotando al Estado a través de sus instituciones, de capacidad técnica, recursos, elemento humano especializado y autonomía real para supervisar y regular cada etapa de la extracción. Al mismo tiempo, se debe garantizar la trazabilidad plena de toda la cadena productiva, de modo que ningún mineral estratégico abandone el país sin identidad, origen ni responsabilidad verificables. El desafío no se limita a extraer, sino a transformar el recurso en conocimiento y valor agregado. Pero ninguna política será legítima sin proteger a las comunidades locales y pueblos indígenas, asegurando su participación efectiva. Todo esto debe sostenerse sobre un principio inquebrantable, la transparencia total, porque sin control ciudadano y rendición de cuentas, la soberanía no es más que una palabra vacía frente a las presiones externas que acechan a las naciones ricas en minerales estratégicos.
Bolivia se encuentra ante una encrucijada histórica, sus minerales estratégicos son la llave de una nueva era tecnológica, pero también el umbral de un riesgo que ya tiene nombre y rostro en otro continente, el Congo. Allí, donde la riqueza se transformó en condena; la abundancia, en despojo; y la tierra, en campos de batalla para la disputa global. Si Bolivia no aprende de esa tragedia ajena, podría convertirse en su versión sudamericana. Los minerales no solo guardan valor económico, contienen el futuro, la dignidad y la soberanía de un país. El desafío no es extraerlos, sino gobernarlos con inteligencia, ética y visión estratégica. De lo contrario, el mapa del poder global podría trazar en los Andes la misma cicatriz que dejó en el corazón de África. Entendiéndose con ello que quien controle el subsuelo de Bolivia controlará una parte del futuro energético del mundo; la verdadera batalla no será por los minerales, sino por la soberanía de decidir qué nación los gobierna.
*Es abogado especializado en minería ilegal